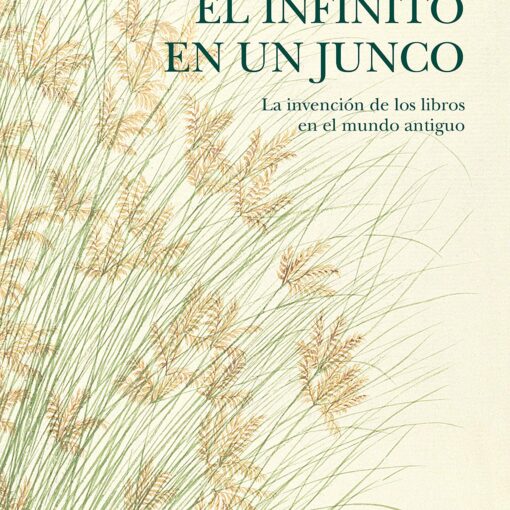PESADUMBRE A ESPUERTAS, EN SALAZÓN DE IMPOTENCIA, nos dejan los meses de docencia mediatizada por las mascarillas. En estos tiempos de incertidumbre nos movemos como un zahorí, buscando agua en el desierto a ciegas, con magisterio sin rostro y fisonomía discente desconocida; brotando en carne viva en el desconcierto de cada hora. El Coronavirus nos ha dejado a todos infinidad de situaciones nuevas. Hemos vivido durante meses el confinamiento apreciando y sopesando ventajas e inconvenientes en nuestras vidas: existencias gratas al arrullo intenso familiar y desolación constante de soledades de otros; abulias inmensas de algunos y creatividad abultada de otros que han estrujado el cerebro para potenciar espectros y entretenimientos varios, resortes literarios, musicales, lúdicos y de mil maneras. Con las salidas posteriores a la calle, y subsiguientes rebrotes, se impuso en nuestras vidas el atuendo sempiterno de las mascarillas (¡quién nos lo iba a decir…!, prolijas en formas y colores, capacidades higiénicas de prevención y calidades dispares al tenor de las diferentes suspicacias (sanitarias, posibles fraudes…), economías y abrumadores recelos sobre los virus, sus cepas y mutaciones. Si bien es cierto que el nuevo ajuar nos acompaña a toda hora, y convivimos con ello como extremidad más de nuestro cuerpo, también es verdad que en el mundo de la enseñanza existen particularidades añadidas a los inconvenientes diarios. Entiéndase que la formación presencial (tradicional), de profesorado frente al alumnado, se encuentra gravemente mediatizada, aunque no nos demos demasiada cuenta o intentemos superarla como si fueran aspectos insignificantes. Realmente no es así. Todos sabemos y conocemos al dedillo las lecciones básicas del lenguaje, de lo que es y debe ser la comunicación: como un proceso donde existe un emisor, receptor, mensajes, referentes y canales (etc.). La utilización constante de mascarillas en el presente curso han impuesto la dictadura del rostro prácticamente cubierto. Obviamente resulta un gravamen de fuerte intensidad cuando desconoces el alumnado. Que en no pocos cursos ocurre con bastante frecuencia, y a veces la todos los alumnos de una clase.
PESADUMBRE A ESPUERTAS, EN SALAZÓN DE IMPOTENCIA, nos dejan los meses de docencia mediatizada por las mascarillas. En estos tiempos de incertidumbre nos movemos como un zahorí, buscando agua en el desierto a ciegas, con magisterio sin rostro y fisonomía discente desconocida; brotando en carne viva en el desconcierto de cada hora. El Coronavirus nos ha dejado a todos infinidad de situaciones nuevas. Hemos vivido durante meses el confinamiento apreciando y sopesando ventajas e inconvenientes en nuestras vidas: existencias gratas al arrullo intenso familiar y desolación constante de soledades de otros; abulias inmensas de algunos y creatividad abultada de otros que han estrujado el cerebro para potenciar espectros y entretenimientos varios, resortes literarios, musicales, lúdicos y de mil maneras. Con las salidas posteriores a la calle, y subsiguientes rebrotes, se impuso en nuestras vidas el atuendo sempiterno de las mascarillas (¡quién nos lo iba a decir…!, prolijas en formas y colores, capacidades higiénicas de prevención y calidades dispares al tenor de las diferentes suspicacias (sanitarias, posibles fraudes…), economías y abrumadores recelos sobre los virus, sus cepas y mutaciones. Si bien es cierto que el nuevo ajuar nos acompaña a toda hora, y convivimos con ello como extremidad más de nuestro cuerpo, también es verdad que en el mundo de la enseñanza existen particularidades añadidas a los inconvenientes diarios. Entiéndase que la formación presencial (tradicional), de profesorado frente al alumnado, se encuentra gravemente mediatizada, aunque no nos demos demasiada cuenta o intentemos superarla como si fueran aspectos insignificantes. Realmente no es así. Todos sabemos y conocemos al dedillo las lecciones básicas del lenguaje, de lo que es y debe ser la comunicación: como un proceso donde existe un emisor, receptor, mensajes, referentes y canales (etc.). La utilización constante de mascarillas en el presente curso han impuesto la dictadura del rostro prácticamente cubierto. Obviamente resulta un gravamen de fuerte intensidad cuando desconoces el alumnado. Que en no pocos cursos ocurre con bastante frecuencia, y a veces la todos los alumnos de una clase.
El uso continuo de mascarillas desde comienzos del presente curso representa, sobra decirlo, el sesgo grave de la comunicación en algunos de los elementos citados con anterioridad. Emisores y receptores no solamente vemos interrumpidos nuestros canales de emisión y recepción, que es prácticamente lo menos grave (la comunicación oral frágil e interrumpida con frecuencia, por falta de respiración…, mala audición, etc), sino que quedamos privados de la comunicación facial, que es un complemento fundamental no solamente para el mensaje didáctico e información académica (de carácter científica), sino para el buen fluir de principios metodológicos de aprendizaje por parte alumnos y profesores. Quienes a diario vivimos la docencia sin rostro calibramos muy bien las carencias, académicas y personales. Nunca hemos echado tanto de menos las sonrisas; nunca hemos descubierto tanto las miradas; nunca hemos convivido tanto con la impresión de ser desconocidos. Resulta una enseñanza insulsa y anodina de dos partes que se quieren pero no se hablan; que se miran pero no se ven; que se escuchan pero no se entienden. Un lenguaje de locos que nos priva parcialmente de esa integración abierta e imprescindible que requiere la docencia y la metodología presencial. Parecieran a priori la mascarillas un atuendo insignificante, pero realmente no lo son. El proceso de comunicación es un acto educativo donde se construyen conocimientos, procedimientos y respuestas activas, pero no es una elaboración estática, sino un proceso permanente de feedback, reflexión abierta (entre partes) y elaboración del sujeto y el docente en el valor supremo de la relación de unos con otros recíprocamente. El entendimiento completo no existe actualmente. Desgraciadamente hemos comprendido todos de facto el valor de la retroalimentación de unos mensajes que se ejerce esencial y directamente en el aula, a través de gestos de confirmación, negación, interrogación y duda, etc. En las circunstancias actuales es grave la pérdida de mensajes que diariamente se nos escapan al no ver el rostro. No es preciso incidir demasiado en lo que representa en el ser humano la comunicación facial, que con más de treinta músculos interactivos reflejan no solamente nuestros principales valores fisonómicos proyectando nuestra forma de ser y carácter –como dice el viejo refrán: que la cara es el espejo del alma–, sino que trasmiten a nuestros receptores los valores expresivos personales fundamentales (risa y alegría, miedo, dudas, asombros, enfado…). La mascarilla nos priva, claro está, de contemplar el mayor manantial de expresión humana, que lo es también en la docencia. Una situación insólita. Es cierto que el cine nos ha puesto en ocasiones en tesituras docentes especialmente difíciles e irregulares (como The man without de Mel Gibson, 1992), pero como tantas veces se ha dicho, la realidad supera con mucho la ficción. Hoy más que nunca nos alegramos y conformamos simplemente, también en la docencia, con esos ojos tan expresivos (la verdad que sí) del romanticismo añejo de aquella canción que definía sus colores y personalidades de distinta manera: traidores y mentirosos, firmes y verdadeiros (“N´a veiriña do mar”). En fin, de momento sufrimos con paciencia una enseñanza sin rostro.
Autor: Juan Andrés Molinero Merchán, Doctor por la Universidad de Salamanca